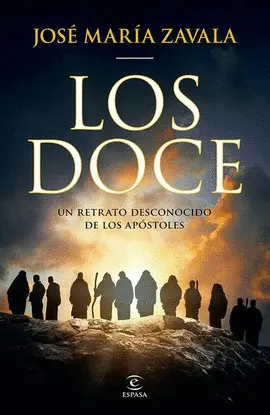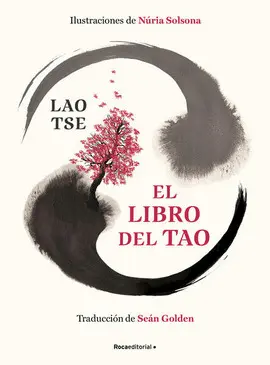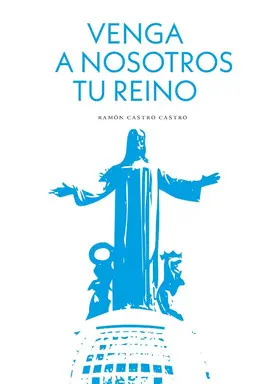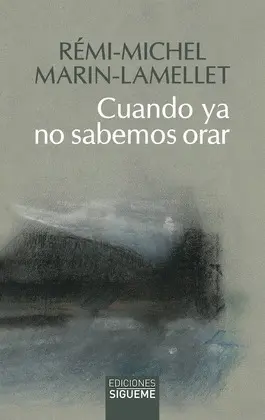DISCURSOS ESPIRITUALES. SEGUNDA COLECCIÓN
NÍNIVE, ISAAC DE
La obra de Isaac de Nínive no ha dejado de ejercer una profunda fascinación desde hace catorce siglos. Un monje actual comenta: «Si te decides a subrayar una de sus frases, tendrás que hacerlo con todas, porque cuando vuelves a releer caes en la cuenta de que aquello a lo que no diste importancia tiene más valor que el resto. Con sus escritos pierdes la cabeza: poseen exactitud matemática, sentido de la melodía, equilibrio arquitectónico, profundidad filosófica, intuición profética y humanidad divina. Exhalan el perfume mismo de la compunción. Si al adentrarte en ellos los amas, serás incapaz de leer nada más» (Basilio de Iviron).
Con todo, no deja de sorprender que esta obra maestra de la espiritualidad siro-oriental, aún no haya sido recibida en Occidente. De algún modo, su autor ya lo había profetizado al referirse al progreso en la oración: «Si un oficio cualquiera, visible para nuestros ojos, requiere tiempo y aplicación para formarnos en él, ¡cuánto más lo requerirá el arte del Espíritu, que el ojo exterior no es capaz de ver!». Se necesita, por tanto, regresar al desierto de la soledad para, como los patriarcas, buscar y excavar de nuevo los pozos de agua viva que nutren la esperanza mientras se camina en esta tierra.