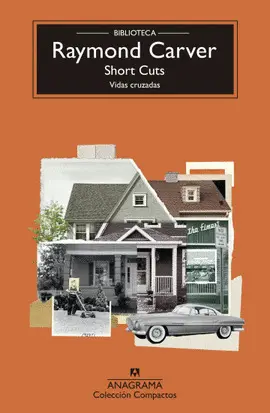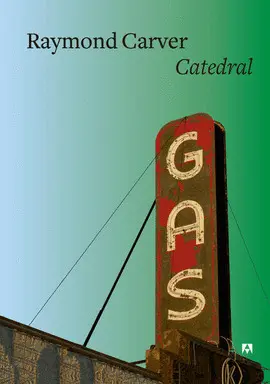
Catedral
Carver, Raymond
Hombres que salen a pescar y se encuentran un cadáver. Niños atropellados el día de su cumpleaños. Mujeres infieles maltratadas por sus maridos. Jóvenes que compran muebles de segunda mano expuestos en el jardín de una casa. Esposos que dudan de su amor en un cuarto de hotel. Estos relatos de Raymond Carver muestran casi con ligereza la banalidad de la vida, lo mezquino y pasaj...
Sinopsis
Hombres que salen a pescar y se encuentran un cadáver. Niños atropellados el día de su cumpleaños. Mujeres infieles maltratadas por sus maridos. Jóvenes que compran muebles de segunda mano expuestos en el jardín de una casa. Esposos que dudan de su amor en un cuarto de hotel. Estos relatos de Raymond Carver muestran casi con ligereza la banalidad de la vida, lo mezquino y pasajero de los grandes sentimientos. Son relatos que a menudo dan miedo, pero un miedo seco, paralizante. Es cierto que tienen un aire de familia con esos cuadros de Hopper en los que incluso los paisajes resultan inquietantes por su falta de esperanza. Muchos autores de mi generación aprendimos en España a escribir lo sucio, lo perturbador, gracias a la literatura de Carver. Como dice un personaje de De qué hablamos cuando hablamos de amor, sus páginas están llenas de «ruido humano». De desconsuelo. De aliento fétido. Son historias que no empiezan ni terminan: fragmentos incompletos de vida, trozos rotos, descascarillados. Carver nos explica de qué hablamos cuando hablamos de ilusiones, de futuro y de camaradería. Nos explica de qué desamor hablamos cuando hablamos de amor.
Artículos relacionados
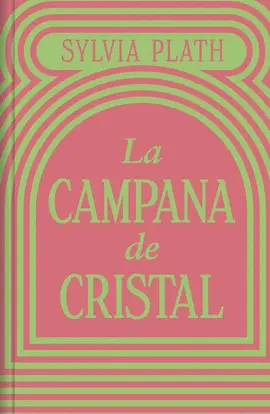
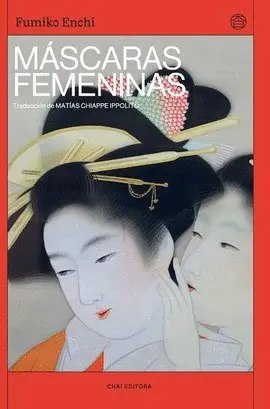


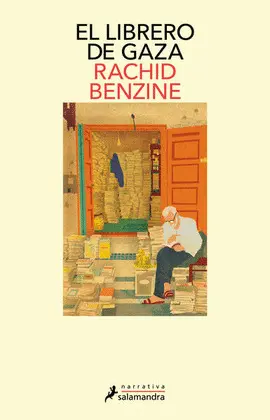

Otros libros del autor